La Carajicomedia criticada
- Cochuchi
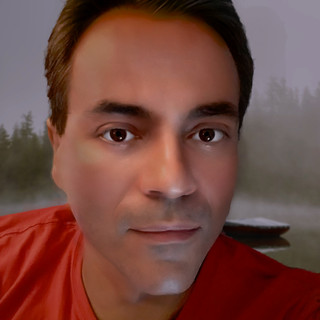
- hace 16 horas
- 9 Min. de lectura
Actualizado: hace 19 minutos
En la escena XVII del Acto III de La Obra de los Locos, López escribe (estando todos en las Zahúrdas de Plutón):
De todos muy conocidos
hay entre infinitos éstos:
el Pedro, que no madura.
Este es el primer insecto.
El otro, Juan de la Encina.

PEDRO BOTERO.- Forma parte del dicho “Las calderas de Pedro Botero” donde las calderas, figurada y familiarmente, se refieren al infierno, y Pedro Botero al diablo en persona.
Según Fernández Garmón (1986: 89-90), Botero y sus calderas provienen de un famoso tintorero manchego que tenía ocho enormes tinajas de cobre para dar tintura al paño. Aunque, en realidad, se llamaba Pedro Gotello, «pero como siempre el pobre andaba pringado de pez, se quedó con el “Botero”». Calderas que se hicieron famosas en toda La Mancha tanto por su tamaño como por el color el color rojo, muy vivo, que estampaba a sus paños.
Covarrubias (1964: Art. Caldera) escribió que Caldera de Pedro Botero se toma por el infierno y que se fundaba en algún particular que él no alcanzaba a dilucidar, aunque sospechaba que «debía ser algún tintorero caudaloso que hizo cualquier caldera capacísima».
Correas (1924: 36) recoge En las ollas de Pedro Botello, y escribe: «En las calderas; tómalas el vulgo por tinas infernales de fuego y penas: dicen que comenzó de un rico hombre de pendón y caldera y después maestre de Alcántara, que desbarató muchas veces a los moros con varios ardides, y coció muchas veces cabezas de ellos en unas grandes calderas, y sería para presentarlas, y dicen que los despeñaba en una sima u olla muy profunda». [Algunos personajes proverbiales y del refranero. Rodríguez Plasencia, Jose Luis]
También mencionó Francisco de Quevedo (1580-1645) a Perogotero (Obras Jocosas). Refiriéndose al diablo. No existe evidencia directa en los resultados de que las "Calderas de Pedro Botero" sean una sección o elemento formalmente denominado así dentro de la obra "Las Zahúrdas de Plutón", de Quevedo. Sin embargo, sí hay una relación conceptual y literaria:
· Quevedo utiliza en su obra la imaginería del infierno, con descripciones de tormentos y castigos, en línea con la tradición popular de las "calderas" como símbolo del sufrimiento eterno.
· La expresión "las calderas de Pedro Botero" ya era proverbial en la época de Quevedo y él la emplea en otras obras como referencia al infierno y sus tormentos.
· En "Las Zahúrdas de Plutón", aunque no se menciona explícitamente a Pedro Botero ni sus calderas como parte estructural, sí se describe el infierno bajo formas similares a las que evoca el dicho popular.
Juan del Encina
Juan del Encina, cuyo nombre de nacimiento era Juan de Fermoselle, fue un destacado poeta, músico y dramaturgo español del Prerrenacimiento y Renacimiento, considerado uno de los grandes creadores de la polifonía religiosa y profana en España a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Es ampliamente reconocido como el iniciador y patriarca del teatro español renacentista.
Nacimiento y formación
Nació en 1468 (algunas fuentes citan 1469 o 1460) en Salamanca o sus alrededores, en el seno de una familia humilde, hijo de un zapatero. Fue niño cantor en la catedral de Salamanca y estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, donde probablemente tuvo como maestro a Antonio de Nebrija.
Trayectoria profesional
Tras su formación, entró al servicio del duque de Alba, donde escribió música, comedias y organizó festejos para la corte. En 1496 publicó su Cancionero, una colección de obras líricas y dramáticas, y se convirtió en una figura central de la vida cultural de la época.
En 1498, tras no obtener un puesto de cantor en la catedral de Salamanca, se trasladó a Roma. Allí gozó del favor de varios papas, entre ellos Alejandro VI, Julio II y León X, quien lo apreció especialmente como cantante de capilla. Gracias a su prestigio, obtuvo beneficios eclesiásticos en Salamanca, Málaga y finalmente en León, donde se asentó como prior de la catedral.
En 1519 fue ordenado sacerdote y emprendió una peregrinación a Tierra Santa, experiencia que narró en su obra Trivagia o Vía sagrada a Hierusalem. A su regreso, se estableció definitivamente en León, donde murió en 1529. Sus restos fueron trasladados en 1534 a la catedral de Salamanca.
Obra y legado
Juan del Encina es considerado un poeta mediano pero un músico y dramaturgo innovador. Su obra incluye más de sesenta canciones, muchas de ellas recogidas en el Cancionero Musical de Palacio, y es especialmente recordado por sus villancicos, glosas y églogas pastoriles. Introdujo la polifonía en la música española y revitalizó la canción cortesana con un estilo más claro y popular. En el teatro, su aportación principal fue el desarrollo del drama pastoril y la creación de un lenguaje y personajes propios, sentando las bases del teatro renacentista español.
Entre sus piezas más conocidas destacan "Hoy comamos y bebamos", "Ay triste que vengo" y "Levanta Pascual". Su influencia se extendió a lo largo del siglo XVI y su figura es clave para entender la transición entre la literatura medieval y la renacentista en España.
Mensaje oculto en López
Como siempre, hay un mensaje oculto en la “Obra de los Locos” de FML, y es necesario emplear gran dosis de paciencia e investigación para tratar de averiguar qué es lo que quiere decir. En este caso, que el segundo insecto es Juan del Encina, o Juan de la Encina como le llama él.
Aquí podemos sospechar varias cosas que he ido investigando, ya que prácticamente Juan del Encina está considerado como una especie de Santo sin ningún pecado, y un genio de la música española. Pero... utilizaba un seudónimo, pues su nombre real era Juan de Fermoselle, y podía hacerse pasar por Fray Bugeo Montesino o Fray Juan de Empudia.
La “Carajicomedia” es un poema satírico y obsceno del siglo XVI, y su autoría es anónima. Sin embargo, los nombres Fray Bugeo Montesino y Fray Juan de Hempudia aparecen como seudónimos bajo los cuales se ocultan los verdaderos autores. Este poema es una parodia burlesca del Laberinto de Fortuna de Juan de Mena, y critica ferozmente la política, la sociedad y la moralidad castellana de la época. Se publicó en el Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, en Valencia en 1519.
Carajicomedia se forma con la unión de las palabras: carajo + comedia.
1. Conexiones textuales:
- El Pleito del manto (incluido en el mismo Cancionero de obras de burlas provocantes a risa que la Carajicomedia) menciona explícitamente a Juan del Enzina como un escritor "sabidor con discreción".
- Algunos estudios señalan similitudes estilísticas y temáticas entre la Carajicomedia y obras de Enzina, como el uso de lenguaje irreverente y estructuras métricas cultas (arte mayor) para tratar temas vulgares.
2. Contexto histórico-literario:
- Encina fue una figura central en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento, conocido por mezclar lo popular y lo culto, al igual que la Carajicomedia.
- La crítica ha destacado la influencia de la lírica medieval en su obra, así como su capacidad para satirizar instituciones y convenciones sociales.
3. Debate académico:
- Investigadores como Govert Westerveld han propuesto directamente a Encina como autor, mientras otros (como Jesús Fernando Cáseda) analizan los vínculos entre sus Disparates y el tono de la Carajicomedia.
- No obstante, la mayoría de las fuentes mantienen que la autoría sigue sin confirmarse, atribuyéndose tradicionalmente a los seudónimos "Fray Bugeo Montesino" y "Fray Juan de Hempudia".
En resumen, la atribución a Encina es una teoría minoritaria pero fundamentada en análisis intertextuales y contextuales, aunque carece de pruebas definitivas.
4. Análisis de conexiones entre los Disparates de Encina y el Cancionero de obras de burlas:
Influencia de Encina en la lírica del siglo XV y su posible relación con obras satíricas. Mención explícita a Encina en el Pleito del manto y debate sobre su autoría. Contexto histórico de la Carajicomedia y su vinculación con círculos literarios cercanos a Encina.
La Carajicomedia es una obra satírica y obscena del siglo XVI que, según la mayoría de los estudiosos, dirige su crítica principalmente contra el régimen de Isabel I de Castilla (Isabel la Católica) y, de forma más velada, contra Fernando el Católico. Aunque en la sátira aparecen referencias a figuras femeninas con el nombre de Isabel, que aluden a la reina y critican su centralización del poder y su política religiosa, la figura de Diego Fajardo -el protagonista impotente- ha sido interpretada por algunos expertos como una parodia o trasunto del propio Fernando el Católico en su vejez: ambos ancianos, impotentes y rodeados de amantes, lo que refuerza la sátira contra la monarquía de los Reyes Católicos.
Por tanto, la Carajicomedia critica principalmente a los Reyes Católicos, especialmente a Isabel la Católica, aunque también hay una crítica encubierta hacia Fernando el Católico, utilizando la figura de Diego Fajardo como vehículo de esa sátira.
Los villancicos de Juan del Encina
Los villancicos de Juan del Encina (1468-1529) se diferencian notablemente de la concepción actual del término, que actualmente asociamos casi exclusivamente a composiciones navideñas religiosas. Estos son los aspectos clave:
1.- Carácter predominante: profano
La mayoría de los villancicos de Encina son de tema secular, con enfoque en:
· Amor pastoril (ej: "Tan buen ganadico", que alude metafóricamente al cortejo).
· Humor y doble sentido (ej: "Fata la parte", sobre infidelidad con tono burlesco).
· Celebración vitalista (ej: "Oy comamos y bebamos", que invita al carpe diem).
· Escenas cotidianas rurales, con diálogos de pastores y referencias a danzas.
Solo 5 de sus 48 villancicos conservados son religiosos, y estos no siempre se vinculan a Navidad, sino a advocaciones marianas o temas generales.
2.- Estructura y función
· Forma musical: Combinan estribillo y coplas, con ritmos danzables (ternarios/binarios) que reflejan su uso festivo.
· Teatralidad: Muchos formaban parte de sus églogas dramáticas, como las de Navidad, donde pastores cantan mientras interactúan.
· Instrumentación: Usaban laúd, arpa, rabel y flauta, en polifonías con voces e instrumentos.
3.- Contraste con los villancicos modernos
· Temática: Los actuales son exclusivamente religiosos (navideños), mientras los de Encina abarcaban amor, humor y vida campesina.
· Contexto: Los de Encina se interpretaban en ambientes cortesanos y populares, no en liturgias.
· Evolución: Desde el siglo XVII, el villancico se recluyó al ámbito eclesiástico, perdiendo su versatilidad original.
Ejemplo de doble sentido en Encina:
«Guarda si te pillo, / don españoleto! / Supra del mi leto / te faró un martillo» (alusión sexual en "Fata la parte").
"Fata la parte" en el villancico de Juan del Encina carece de una traducción literal clara, pero su uso contextual sugiere una expresión formulaica relacionada con el anuncio de un suceso escandaloso. Los estudios indican que:
1. Función narrativa: Actúa como fórmula introductoria que pide atención ("¡escuchen todos!") antes de relatar el drama conyugal. El texto completo ("Fata la parte / tutt’ ogni cal") podría traducirse libremente como "Atended a esta parte / haced silencio todos", aunque "cal" parece derivar del italiano "tutti stiano calmi" (todos guarden silencio).
2. Posible origen lingüístico:
· Mezcla italo-castellana: Escrito en un "chapurreado" intencional, combinando italiano ("fata" ≈ fatta, 'hecha') y castellano, para crear un tono cómico-burlesco.
· Jerga o modismo perdido: Podría ser una expresión coloquial de la época con doble sentido, hoy oscurecida.
3. Relación con el contenido:
· Anuncio de infidelidad: Introduce la historia de la esposa de "miçer Cotal", asesinada por sorprenderla con un amante ("españoleto").
· Ironía estructural: Contrasta con el tono festivo de la música (ritmo ternario, textura homofónica), acentuando la sátira social del adulterio y sus consecuencias violentas.
En síntesis, "fata la parte" funciona como recurso retórico para enmarcar una narración tragicómica, utilizando el hibridismo lingüístico como herramienta de humor. Su significado exacto se pierde en la ambigüedad del juego dialectal, pero su propósito dramático es claro: captar la atención del oyente hacia el escándalo relatado.
En síntesis, Encina consolidó el villancico como género lírico-teatral profano, muy alejado de su derivación religiosa posterior.
Luego, en contraposición, Encina mostró otra personalidad excesivamente aduladora con el poder, y eso no creo que le gustase a López, pues él demuestra en su Obra de los Locos que no tiene la más mínima intención de importarle aquello que no sea honesto consigo mismo, su propia opinión. Y que también Encina compuso demasiados Villancicos "amorosos", algo que para alguien que se consideraba una especie de clérigo no resulta muy consecuente.
En resumen
La preparación de esta estrofa con la mención a Pedro (Botero), para seguido realizar una tremenda crítica a Juan del Encina, tildándole de insecto - al igual que el anterior nombrado -, que puede o no ser de los que pican, pero evidentemente rebajándole a lo pequeño, feo y puede que asqueroso, y, teniendo en cuenta que la tradición acredita a Botero como la figura del diablo, es significado del poco aprecio, y mayor repulsión hacia su figura (pues por la distancia temporal de casi tres siglos no se conocían personalmente). Basándome siempre en conjeturas y en mi propio análisis, la explicación podría sustentarse no tanto por su obra conocida, pues esta está éticamente bastante bien valorada en la opinión general del autor, ni por su biografía pública, sino por lo que puede esconder de algo no tan conocido (o a secas, no conocido), como podría tratarse el hacerse pasar por otros tipos de personajes para criticar instituciones y convenciones sociales, y ridiculizar. O por otro lado, para, utilizando la hipocresía con el poder, ampararse en esto para introducir sus gustos por lo amoroso de manera algo irreverente y poco ética.








"Diego Fajardo" es probablemente un personaje ficticio o una figura literaria que podría hacer alusión a algún personaje real de la época, pero no al célebre diplomático y escritor del siglo XVII.
La Carajicomedia fue escrita hacia 1519, y el "Fajardo" que aparece en ella ha sido vinculado especulativamente con Diego Fajardo Chacón, un personaje cortesano activo en la corte de los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros, aunque tampoco hay plena certeza de esa identificación.